¿Por qué dos orquestas suenan diferente tocando la misma obra?
Una breve mirada desde la acústica, la tradición interpretativa y la personalidad sonora
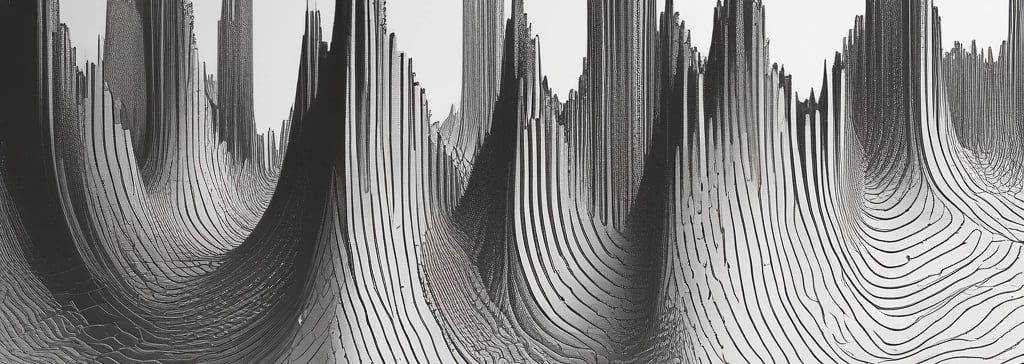
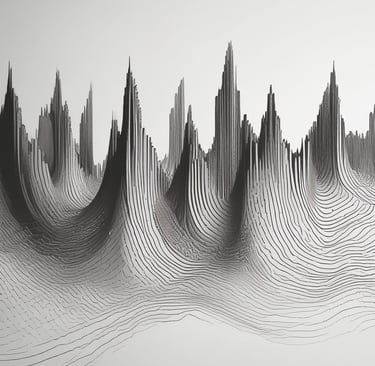
Escuchar a dos orquestas tocar la misma obra es una de las experiencias más intrigantes que puede tener un amante de la música. Las notas son idénticas, las indicaciones del compositor son las mismas, pero el resultado sonoro —la textura, el color, la energía— puede ser completamente distinto. Basta comparar a la Filarmónica de Berlín y a la de Viena interpretando una sinfonía de Beethoven: mientras una proyecta una sonoridad monumental y precisa, la otra ofrece una calidez envolvente y un fraseo flexible que parece hablar otro idioma. ¿Por qué ocurre esto?Escuchar a dos orquestas tocar la misma obra es una de las experiencias más intrigantes que puede tener un amante de la música. Las notas son idénticas, las indicaciones del compositor son las mismas, pero el resultado sonoro —la textura, el color, la energía— puede ser completamente distinto. Basta comparar a la Filarmónica de Berlín y a la de Viena interpretando una sinfonía de Beethoven: mientras una proyecta una sonoridad monumental y precisa, la otra ofrece una calidez envolvente y un fraseo flexible que parece hablar otro idioma. ¿Por qué ocurre esto?
La diferencia no reside únicamente en los músicos o en los directores, sino en una compleja interacción entre la acústica, las tradiciones interpretativas y la personalidad sonora de cada conjunto. El sonido orquestal no es una propiedad objetiva de la partitura, sino el resultado de una red de factores físicos, culturales y humanos que se entrelazan en cada interpretación. Como señalaba el musicólogo español Emilio Casares (2000), la interpretación musical es siempre “una lectura histórica condicionada por la sensibilidad, los medios y el pensamiento de cada época”, lo que convierte a cada ejecución en un acto de creación irrepetible.
Desde el punto de vista físico, cada orquesta vive dentro de un espacio acústico que moldea su sonido. La sala de conciertos no es un simple contenedor, sino un instrumento más. El investigador argentino Gustavo Basso (2014) ha explicado que el espacio escénico actúa como una caja de resonancia colectiva que amplifica, absorbe o colorea el sonido según su forma y materiales. De ahí que el mismo conjunto pueda sonar majestuoso en una sala reverberante como el Musikverein de Viena y más seco o definido en un espacio moderno como el Auditorio Nacional de Madrid. Parámetros como el tiempo de reverberación o la claridad sonora determinan si la textura orquestal se percibe como densa y cálida o nítida y analítica.
A ello se suman las diferencias organológicas. No todos los instrumentos son iguales, aunque pertenezcan a la misma familia. En Viena, por ejemplo, aún se emplean trompas y oboes de construcción tradicional, con un timbre más oscuro y aterciopelado que sus equivalentes franceses o alemanes. En otras orquestas, las cuerdas utilizan tensiones diferentes o arcos más rígidos, lo que modifica la respuesta del sonido. Como observa el luthier y pedagogo José Luis Romanillos (1998), “todo instrumento lleva en su materia la memoria de una escuela sonora”, y esa herencia material influye de manera decisiva en el carácter global del conjunto.
Sin embargo, las causas acústicas no bastan para explicar la diversidad orquestal. La interpretación musical es, ante todo, una práctica cultural. La partitura no suena por sí misma: necesita ser interpretada. Y cada tradición ha desarrollado su propia manera de entender esa tarea. En el ámbito germánico, la escuela kapellmeisterlich —heredera de la disciplina prusiana— ha privilegiado la claridad estructural, la homogeneidad tímbrica y la exactitud rítmica. En cambio, las orquestas de tradición latina han cultivado un fraseo más libre y un mayor protagonismo del color y la expresividad. Según el musicólogo José Luis García del Busto (2007), “cada nación, cada escuela y cada generación se escuchan a sí mismas cuando interpretan: la música se convierte en espejo de una identidad colectiva”.
El director de orquesta desempeña aquí un papel fundamental. Más que un coordinador, es un mediador entre la obra y la tradición interpretativa que representa. Cuando Nikolaus Harnoncourt —uno de los pioneros del movimiento historicista— afirmó que “la música no existe en el papel, sino en el momento en que suena” (1982), sintetizaba una idea esencial: la partitura es solo un punto de partida, y su realización sonora depende de decisiones artísticas, gestos, respiraciones y tensiones compartidas entre los músicos. Por eso, la misma orquesta puede sonar completamente distinta bajo diferentes batutas: Karajan transformó a la Filarmónica de Berlín en un bloque sonoro de mármol, Rattle la volvió transparente y dinámica, y Petrenko la ha llevado hacia un equilibrio casi quirúrgico.
Con el paso del tiempo, esas elecciones interpretativas van generando una personalidad sonora propia, una especie de ADN acústico que distingue a cada orquesta. No se trata solo del color o la afinación, sino de una manera de entender el sonido colectivo. Como ha señalado el musicólogo español Tomás Marco (2016), “toda agrupación estable desarrolla una memoria auditiva, un modo de frasear y de respirar que se convierte en seña de identidad”. Esa memoria se transmite oralmente entre generaciones: los músicos veteranos enseñan a los nuevos cómo articular, cómo equilibrar las secciones o cómo producir un vibrato característico. Así se conservan tradiciones sonoras que resisten los cambios de director o de repertorio.
La psicología de la percepción también interviene. Nuestro oído no capta cada instrumento por separado, sino que integra los sonidos en patrones complejos. El resultado es que reconocemos el “sonido vienés” o el “sonido berlinés” no solo por lo que oímos, sino por cómo nuestro cerebro asocia ese timbre con una identidad colectiva. Esta dimensión perceptiva explica por qué el sonido de una orquesta no puede copiarse fácilmente: está hecho tanto de física como de memoria emocional.
En definitiva, dos orquestas pueden tocar las mismas notas y, sin embargo, contar dos historias distintas. La diferencia no radica en la fidelidad al texto, sino en la riqueza de las interpretaciones posibles. La acústica define el espacio donde el sonido se propaga; la tradición interpretativa ofrece el marco de sentido; y la personalidad sonora revela quién está hablando. Como recordaba el compositor y ensayista Luis de Pablo (2013), “la música es siempre re-creación: cada interpretación es un acto de pensamiento sonoro”.
Por eso, escuchar versiones distintas de una misma obra no es comparar para elegir la “mejor”, sino descubrir las múltiples formas que puede adoptar la verdad musical. Cada orquesta encarna una manera de escuchar el mundo, y en esa diversidad se encuentra el verdadero milagro del arte: que una sola partitura pueda albergar infinitas voces sin dejar nunca de ser la misma.
Si quieres profundizar, te comparto mi bibliografía:
Basso, G. (2014). Acústica musical aplicada: El sonido en los espacios escénicos. Universidad Nacional de La Plata.
Casares, E. (2000). Historia de la música española contemporánea. Alianza Música.
De Pablo, L. (2013). Escritos y conversaciones sobre música. Fundación BBVA.
García del Busto, J. L. (2007). Música española de hoy. Sociedad General de Autores y Editores.
Harnoncourt, N. (1982). El discurso musical. Alianza Editorial.
Marco, T. (2016). Historia de la música española del siglo XX. Alianza Música.
Romanillos, J. L. (1998). La guitarra: Arte y tradición. Turner Música.